Los huéspedes involuntarios del capitán Nemo se quedan horrorizados por la decisión que toma respecto a un navío de guerra que persigue al Nautilus.
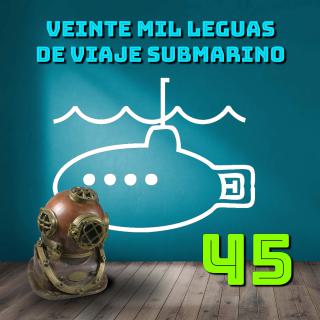
Su forma de hablar, lo imprevisto de la escena, la historia del heroico navío, en primer lugar, y también la emoción con que el extraño personaje había pronunciado sus últimas palabras, el nombre de Vengador, cuya significación no se me escapaba, todo ello se combinaba para impresionar profundamente mi alma. No apartaba los ojos del capitán, que, con las manos extendidas hacia el mar, contemplaba con fervor los restos gloriosos. Quizá yo nunca llegara a saber quién era ese hombre, de dónde venía o adónde iba, pero veía cada vez más al hombre liberarse del sabio. No era una misantropía común lo que había recluido en el Nautilus al capitán Nemo y a sus compañeros, sino un odio monstruoso o sublime que el tiempo no podía debilitar.
¿Ese odio aún buscaba venganza? El futuro pronto me daría la respuesta.
El Nautilus empezaba a subir lentamente a la superficie y poco a poco vi desaparecer las formas difusas del Vengador. Pronto un ligero balanceo me indicó que flotábamos al aire libre.
En ese momento se oyó una detonación sorda. Miré al capitán, que permanecía inmóvil.
—¡Capitán!
No respondió.
Lo dejé y subí a la plataforma. Conseil y el canadiense se me habían adelantado.
—¿De dónde viene esa detonación? —pregunté.
—Un cañonazo —respondió Ned Land.
Miré en dirección al barco que había visto anteriormente. Se había acercado al Nautilus y se veía que forzaba las máquinas. Seis millas lo separaban de nosotros.
—¿Qué barco es ese, Ned?
—Por su aparejo y por la altura de sus mástiles, juraría que es un buque de guerra. ¡Ojalá pueda acercarse y hundir si es necesario a este condenado Nautilus!
—Ned, ¿qué daño puede hacerle al Nautilus? —respondió Conseil—. ¿Acaso va a atacarlo bajo el agua o cañonearlo en el fondo del mar?
—Dígame, Ned —le pregunté—, ¿puede reconocer la nacionalidad de ese barco?
El canadiense frunció las cejas, bajó los párpados, entornó los ojos y los fijó durante unos instantes en el navío con toda la potencia de su mirada.
—No, señor. No sabría decir a qué nación pertenece. No lleva izada la bandera. Pero puedo afirmar que es un buque de guerra, porque en lo alto de su palo mayor ondea un largo gallardete.
Durante un cuarto de hora seguimos observando el barco, que se dirigía hacia nosotros. Sin embargo, yo no podía admitir que hubiera reconocido al Nautilus a tanta distancia, y menos aún que supiera lo que era este ingenio submarino.
El canadiense no tardó en anunciarme que se trataba de un acorazado con espolón y dos puentes. Una espesa humareda negra se escapaba de sus dos chimeneas. Sus velas plegadas se confundían con la línea de las vergas, su cangreja no portaba ninguna bandera y la distancia todavía no permitía distinguir los colores de su gallardete, que flotaba como una delgada cinta. Avanzaba rápidamente. Si el capitán Nemo le dejaba acercarse, tendríamos una oportunidad de salvarnos.
—Señor —me dijo Ned Land—, como pase a una milla de nosotros me tiro al mar, y le animo a que haga como yo.
No respondí a la propuesta del canadiense y seguí mirando al navío, que aumentaba de tamaño conforme se acercaba. Ya fuera inglés, francés, americano o ruso, no había duda de que nos acogería si pudiéramos alcanzarlo.
—El señor hará bien en recordar que tenemos alguna experiencia en la natación —dijo Conseil—. Puede confiar en mí para que le remolque hasta ese barco si decide seguir al amigo Ned.
Iba a responderle cuando un vapor blanco salió de la proa del buque de guerra y, segundos más tarde, las aguas, agitadas por la caída de un cuerpo pesado, salpicaron la popa del Nautilus. Poco después, una detonación retumbó en mis oídos.
—¡Nos disparan! —exclamé.
—¡Buena gente! —murmuró el canadiense.
—Así que no nos toman por náufragos agarrados a una tabla…
—Con permiso… ¡Diantre! —dijo Conseil, sacudiéndose el agua con que una nueva bala le había salpicado—. Con permiso del señor, han reconocido al narval y lo están cañoneando.
—Pero deben de comprender que se enfrentan a hombres —exclamé.
—Quizá sea por eso —respondió Ned Land, mirándome.
Una súbita revelación iluminó mi mente. Probablemente por entonces ya se sabía a qué atenerse sobre la existencia del supuesto monstruo. Probablemente, en su choque con el Abraham Lincoln, cuando el canadiense lo golpeó con su arpón, el comandante Farragut había visto que el narval era un barco submarino más peligroso que un cetáceo sobrenatural. Sí, eso debía de ser, y probablemente en todos los mares se andaba persiguiendo a esa terrible máquina de destrucción. Terrible, en efecto, si, como cabía suponer, el capitán Nemo utilizaba el Nautilus en un acto de venganza. ¿No habría atacado a algún barco aquella noche cuando nos encerró en la celda, en medio del océano Pacífico? Aquel hombre enterrado en el cementerio de coral, ¿no habría sido víctima del choque provocado por el Nautilus? Sí, eso debía de ser. Se desvelaba una parte de la misteriosa vida del capitán Nemo. Y aunque no se conociera su identidad, al menos las naciones aliadas contra él ya no perseguían una criatura quimérica, sino a un hombre que les profesaba un odio implacable. Este pasado formidable apareció ante mis ojos. En vez de encontrar amigos en el barco que se aproximaba, sólo hallaríamos enemigos despiadados.
Las balas se multiplicaban a nuestro alrededor. Algunas, al impactar sobre la superficie líquida, rebotaban hasta perderse a distancia considerable, pero ninguna alcanzó al Nautilus.
El acorazado no estaba a más de tres millas. Pese al violento cañoneo, el capitán Nemo no apareció en la plataforma. Y sin embargo, una de esas bolas cónicas habría sido letal para el Nautilus de haber impactado en su casco.
Entonces el canadiense me dijo:
—Debemos intentar lo que sea para salir de este apuro. Hagámosles señales. ¡Por todos los diablos, tal vez comprendan que somos hombres de bien!
Ned Land cogió su pañuelo para agitarlo en el aire, pero apenas lo había desplegado cuando, abatido por una mano de hierro, cayó sobre el puente.
—¡Miserable! —exclamó el capitán—. ¿Quieres que te clave al espolón del Nautilus antes de que se lance contra ese barco?
Era terrible oír al capitán Nemo, pero más terrible aún era verlo. Su rostro estaba más pálido por los espasmos de su corazón, que había debido de dejar de latir por un instante. Sus pupilas se habían contraído espantosamente. Ya no hablaba, rugía. Con el cuerpo inclinado hacia delante, sus manos retorcían los hombros del canadiense.
Luego, soltándolo y volviéndose hacia el barco de guerra cuyas balas llovían a su alrededor, exclamó con voz poderosa:
—¡Ah, sabes quién soy, barco de una nación maldita! No me hacen falta tus colores para reconocerte. ¡Mira! ¡Voy a mostrarte los míos!
El capitán Nemo desplegó en la proa de la plataforma una bandera negra, parecida a la que había plantado en el Polo Sur.
En ese momento una bala impactó oblicuamente en el casco del Nautilus, sin resquebrajarlo, y pasó rebotando cerca del capitán hasta perderse en el mar.
El capitán Nemo se encogió de hombros y me dijo con tono brusco:
—Baje con sus compañeros.
—Señor, ¿va a atacar a ese barco?
—Voy a hundirlo.
—¡No lo hará!
—Sí lo haré —respondió fríamente el capitán Nemo—. No se atreva a juzgarme. La fatalidad le muestra lo que no debía ver. Me han atacado, y la respuesta será terrible. Vuelva dentro.
—¿Qué barco es ese?
—¿No lo sabe? Mejor así. Al menos su nacionalidad seguirá siendo un secreto para usted. Y ahora, bajen.
El canadiense, Conseil y yo no tuvimos más remedio que obedecer. Quince marineros del Nautilus rodeaban al capitán y miraban con odio implacable al barco que avanzaba hacia ellos. Se notaba que el mismo espíritu de venganza animaba a todas aquellas almas.
Bajé justo cuando otro proyectil volvía a rozar el casco del Nautilus y oí gritar al capitán:
—¡Dispara, barco insensato! ¡Malgasta tus inútiles balas! ¡No escaparás al espolón del Nautilus! Pero no es aquí donde has de naufragar. No quiero que tus restos se confundan con los del Vengador.
Regresé a mi camarote. El capitán y su segundo se habían quedado en la plataforma. La hélice se puso en movimiento y el Nautilus se alejó velozmente hasta ponerse fuera del alcance de las balas. Pero la persecución continuó y el capitán Nemo se limitó a mantener la distancia.
Hacia las cuatro de la tarde, incapaz de contener la impaciencia y la inquietud que me consumían, volví a la escalera central. La escotilla estaba abierta y subí a la plataforma. El capitán seguía paseándose agitadamente por ella. Miraba el barco que tenía a cinco o seis millas a sotavento, lo rodeaba como una fiera y, atrayéndolo hacia el este, se dejaba perseguir, pero sin atacar. ¿Quizá aún dudaba?
Traté de intervenir por última vez, pero apenas había interpelado al capitán Nemo cuando éste me mandó callar:
—¡Yo soy el derecho, yo soy la justicia! —me dijo—. ¡Yo soy el oprimido y él el opresor! ¡Él es la causa por la que he visto morir todo cuanto quise, amé y veneré: patria, mujer, hijos, padre y madre! ¡Todo lo que odio está allí, así que cállese!
Lancé una última mirada al buque de guerra, que forzaba las máquinas, y a continuación me reuní con Ned y Conseil.
—¡Huiremos! —exclamé.
—Bien —dijo Ned—. ¿Qué barco es ese?
—Lo ignoro, pero, sea cual sea, lo hundirán antes de que anochezca. En cualquier caso, más vale morir con él que convertirse en los cómplices de represalias cuya justicia no se puede medir.
—Eso creo yo —respondió fríamente Ned Land—. Esperemos a la noche.
Y llegó la noche. Un profundo silencio reinaba a bordo. La brújula indicaba que el Nautilus no había modificado su rumbo y se oía el batir de su hélice, que golpeaba las olas con rápida regularidad. Se mantenía en la superficie y un ligero balanceo lo inclinaba sobre un costado u otro.
Mis compañeros y yo habíamos decidido huir cuando el barco estuviera lo bastante cerca para hacernos ver u oír al resplandor de la luna, pues faltaban tres días para el plenilunio. Una vez a bordo del barco, si no podíamos evitar el golpe que lo amenazaba, al menos intentaríamos todo lo que nos dejaran las circunstancias. Varias veces creí que el Nautilus se disponía a atacar, pero se contentaba con dejar acercarse a su adversario para a continuación huir rápidamente.
Buena parte de la noche transcurrió sin incidentes. Buscábamos la ocasión de actuar, sin hablar apenas, dominados por la excitación. Ned Land quería tirarse al mar, pero le obligué a esperar. Creí que el Nautilus atacaría al acorazado en la superficie y entonces no sólo sería posible sino fácil escapar.
A las tres de la mañana, inquieto, subí a la plataforma. El capitán Nemo no la había abandonado. Estaba de pie, a proa, junto a su bandera, que una ligera brisa hacía ondear sobre su cabeza. No apartaba la vista del barco. Su mirada, de una extraordinaria intensidad, parecía atraerlo, fascinarlo, arrastrarlo con más seguridad que si lo remolcara.
La luna pasaba por el meridiano y Júpiter se elevaba al este. En medio de esa apacible naturaleza, el cielo y el océano rivalizaban en tranquilidad y el mar ofrecía al astro nocturno el espejo más hermoso que nunca hubiera reflejado su imagen.
Cuando pensaba en la calma profunda de los elementos, comparada con las furias que se preparaban en los costados del imperceptible Nautilus, sentía estremecerse todo mi ser.
El barco se mantenía a dos millas de nosotros. Se había acercado, sin dejar de avanzar hacia el resplandor fosforescente que señalaba la presencia del Nautilus. Vi sus luces de posición, verde y roja, y su fanal blanco suspendido en el estay de mesana. Una vaga reverberación iluminaba su aparejo e indicaba que las calderas funcionaban al límite de su capacidad. Haces de chispas y escorias de carbón inflamadas escapaban de sus chimeneas y constelaban la atmósfera.
Permanecí así hasta las seis de la mañana, sin que el capitán Nemo pareciera reparar en mí. El barco se hallaba a una milla y media, y con los primeros fulgores del alba reanudó su cañoneo. No podía estar lejos el momento en que, cuando el Nautilus atacara a su adversario, mis compañeros y yo dejáramos para siempre a aquel hombre al que no me atrevía a juzgar.
Me disponía a bajar para avisarles cuando el segundo subió a la plataforma, acompañado de varios marineros. El capitán Nemo no los vio o no quiso verlos. Se tomaron ciertas disposiciones que podrían llamarse el «zafarrancho de combate» del Nautilus. Eran muy sencillas: se bajó la hilada que hacía de barandilla alrededor de la plataforma y se encajaron las cabinas del fanal y del timonel en el casco para que apenas sobresalieran. La superficie del largo cigarro metálico no ofrecía ya ningún saliente que pudiera estorbar sus maniobras.
Regresé al salón. El Nautilus seguía en la superficie. Los resplandores del alba se infiltraban en el agua y, con ciertas ondulaciones de las olas, los cristales se animaban con los tonos rojizos del sol de levante. Amanecía aquel terrible 2 de junio.
A las cinco la corredera me indicó que el Nautilus había moderado su velocidad. Comprendí que dejaba acercarse al barco, cuyas detonaciones, por otra parte, se oían cada vez con más fuerza. Las balas acribillaban el agua circundante y se hundían en ella con un silbido singular.
—Amigos —dije—, ha llegado el momento. Démonos la mano, y que Dios nos proteja.
Ned Land estaba decidido, Conseil tranquilo y yo nervioso e incapaz de contenerme.
Pasamos a la biblioteca y, cuando empujaba la puerta que daba al hueco de la escalera central, oí el ruido de la escotilla superior al cerrarse bruscamente. El canadiense se lanzó hacia los peldaños, pero lo detuve. Un silbido familiar me indicó que el agua penetraba en los depósitos de a bordo. En efecto, en apenas unos instantes el Nautilus se sumergió a algunos metros de la superficie.
Comprendí su maniobra. Era demasiado tarde para actuar. El Nautilus no pensaba golpear al barco en su impenetrable coraza, sino bajo su línea de flotación, donde el caparazón metálico ya no protege al armazón.
De nuevo estábamos presos, testigos forzosos del siniestro drama que se avecinaba. Apenas tuvimos tiempo de reflexionar. Refugiados en mi camarote, nos mirábamos sin hablar. Un profundo estupor se había apoderado de mi mente y me impedía pensar. Me hallaba en ese penoso estado que precede a la espera de una espantosa detonación. Esperaba, escuchaba, con todos los sentidos puestos en mis oídos.
La velocidad del Nautilus aumentó sensiblemente. Era ese impulso lo que lo sacudía y hacía vibrar su casco.
De pronto se me escapó un grito. Se produjo un choque que, aunque relativamente débil, me hizo sentir la fuerza penetrante del espolón de acero. Oí arañazos y chirridos. El Nautilus, llevado por la potencia de su propulsión, atravesó la masa del barco igual que una aguja atraviesa la tela.
No pude contenerme. Frenético, enloquecido, salí corriendo del camarote y me precipité al salón. Allí estaba el capitán Nemo. Mudo, sombrío e implacable, miraba por el panel de babor.
Una masa enorme se hundía bajo las aguas y, para no perderse un ápice de su agonía, el Nautilus descendía con ella al abismo. A diez metros de mí vi el casco entreabierto, por donde el agua se colaba estruendosamente, la doble línea de cañones y las bordas. El puente estaba lleno de sombras negras que se agitaban.
El agua subía y los desdichados se lanzaban a los obenques, se agarraban a los mástiles y se retorcían bajo el agua. Era un hormiguero humano sorprendido por la invasión del mar.
Paralizado, atenazado por la angustia, con los pelos de punta, los ojos abiertos desmesuradamente, la respiración entrecortada, sin aliento ni voz, yo también miraba. Una atracción irresistible me mantenía pegado al cristal.
El enorme buque se hundía lentamente, mientras el Nautilus lo seguía, espiando todos sus movimientos. De pronto se produjo una explosión. El aire comprimido hizo volar los puentes del barco como si el fuego hubiera prendido en las bodegas y el empuje del agua fue tal que desvió al Nautilus.
El infortunado barco se hundió con más rapidez. Primero aparecieron sus cofas, cargadas de víctimas, a continuación sus barras, dobladas por el peso de racimos de hombres, y, por último, la punta de su palo mayor. Luego la masa oscura desapareció, y con ella su tripulación de cadáveres arrastrados por un formidable remolino.
Me volví hacia el capitán Nemo. Aquel terrible justiciero, auténtico arcángel del odio, seguía mirando. Cuando todo hubo terminado, se dirigió a la puerta de su camarote, la abrió y entró, mientras yo le seguía con la mirada. En el panel del fondo, bajo los retratos de su héroes, vi el de una mujer todavía joven con dos niños pequeños. El capitán Nemo los miró durante unos instantes, tendió los brazos hacia ellos y, arrodillándose, se echó a llorar.

