El Abraham Lincoln persigue al misterioso objeto submarino, que se desplaza a una increíble velocidad, e intenta abatirlo con todos los medios a su disposición.
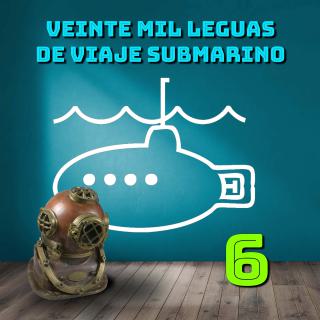
Al oír este grito, toda la tripulación se precipitó hacia el arponero; comandante, oficiales, contramaestres, marineros, grumetes y hasta los ingenieros, que dejaron sus máquinas, y los fogoneros, que abandonaron sus puestos. Se había dado la orden de parar, y la fragata ya no se desplazaba más que por su propia inercia.
Tan profunda era ya la oscuridad que yo me preguntaba cómo había podido verlo el canadiense, por buenos que fuesen sus ojos. Mi corazón latía hasta romperse.
Pero Ned Land no se había equivocado, y todos pudimos advertir el objeto que su mano indicaba. A unos dos cables del Abraham Lincoln y por estribor, el mar parecía estar iluminado por debajo. No era un simple fenómeno de fosforescencia ni cabía engañarse. El monstruo, sumergido a algunas toesas de la superficie, proyectaba ese inexplicable pero muy intenso resplandor que habían mencionado los informes de varios capitanes. La magnífica irradiación debía ser producida por un agente de gran poder luminoso. La luz describía sobre el mar un inmenso óvalo muy alargado, en cuyo centro se condensaba un foco ardiente cuyo irresistible resplandor se iba apagando por degradaciones sucesivas.
-No es más que una aglomeración de moléculas fosforescentes -exclamó uno de los oficiales.
-No, señor -repliqué con convicción-. Ni las folas ni las salpas son capaces de producir una luminosidad tan fuerte. Ese resplandor es de naturaleza eléctrica... Además, ¡mire, mire cómo se desplaza! ¡Se mueve hacia adelante y hacia atrás! ¡Se precipita hacia nosotros!
-Un grito unánime surgió de la fragata.
-¡Silencio! -gritó el comandante Farragut-. ¡Caña a barlovento, toda! ¡Máquina atrás!
Los marineros se precipitaron hacia la caña del timón y los ingenieros hacia sus máquinas. El Abraham Lincoln, abatiendo a babor, describió un semicírculo.
-¡A la vía el timón! ¡Máquina avante! -gritó el comandante Farragut.
Ejecutadas estas órdenes, la fragata se alejó rápidamente del foco luminoso. Digo mal, quiso alejarse, hubiera debido decir, pues la bestia sobrenatural se le acercó con una velocidad dos veces mayor que la suya.
Jadeábamos, sumidos en el silencio y la inmovilidad, más por el estupor que por el pánico. El animal se nos acercaba con facilidad. Dio luego una vuelta a la fragata cuya marcha era entonces de catorce nudos y la envolvió en su resplandor eléctrico como en una polvareda luminosa. Se alejó después a unas dos o tres millas, dejando una estela fosforescente comparable a los torbellinos de vapor que exhala la locomotora de un expreso. De repente, desde los oscuros límites del horizonte, a los que había ido a buscar impulso, el monstruo se lanzó hacia el Abraham Lincoln con una impresionante rapidez, se detuvo bruscamente a unos veinte pies de sus cintas, y se apagó, no abismándose en las aguas, puesto que su resplandor no sufrió ninguna degradación, sino súbitamente y como si la fuente de su brillante efluvio se hubiera extinguido de repente. Luego reapareció al otro lado del navío, ya fuera por haber dado la vuelta en torno al mismo o por haber pasado por debajo de su casco. En cualquier momento podía producirse una colisión de nefastos efectos para nosotros.
Las maniobras de la fragata me sorprendieron. En vez de atacar, huía. El barco que había venido en persecución del monstruo se veía perseguido. Como preguntara la razón de esa inversión de papeles, el comandante Farragut, cuyo rostro tan impasible de ordinario reflejaba entonces un asombro infinito, me dijo:
-Señor Aronnax, ignoro cómo es el ser formidable con que tengo que habérmelas, y no quiero poner en peligro imprudentemente a mi fragata en medio de esta oscuridad. Además, ¿cómo atacar a lo desconocido?, ¿cómo defenderse? Esperemos la luz del día y entonces los papeles cambiarán.
-¿Le queda alguna duda, comandante, sobe la naturaleza del animal?
-No, señor, es evidentemente un narval gigantesco, pero es también un narval eléctrico.
-Quizá dije -si emite descargas eléctricas sea tan inabordable como un gimnoto o un torpedo.
-Posiblemente -respondió el comandante-, y si posee en sí una potencia fulminante debe ser el animal más terrible que haya salido nunca de las manos del Creador. Por eso, hay que ser prudentes.
Toda la tripulación permaneció en pie durante la noche, sin que nadie pensara en dormir. No pudiendo competir en velocidad, el Abraham Lincoln había moderado su marcha. Por su parte, el narval, imitando a la fragata, se dejaba mecer por las olas y parecía decidido a no abandonar el escenario de la lucha.
Sin embargo, hacia medianoche desapareció, o, por emplear una expresión más adecuada, se «apagó» como una luciérnaga. ¿Habría huido? Cabía temer más que esperar que así fuera. Pero, a la una menos siete minutos, pudimos oír un silbido ensordecedor, semejante al producido por una columna de agua exhalada con una extrema violencia.
El comandante Farragut, Ned Land y yo estábamos en ese momento en la toldilla, escrutando ávidamente las profundas tinieblas.
-Ned Land, ¿ha oído usted a menudo el rugido de las ballenas? -preguntó el comandante.
-Muchas veces, señor, pero nunca el de una ballena cuyo hallazgo me haya valido dos mil dólares.
En efecto, se ha ganado usted la prima. Pero, dígame, ¿no es ése el ruido que hacen los cetáceos al exhalar el agua por sus espiráculos?
-El mismo ruido, señor, con la diferencia de que el que acabamos de oír es incomparablemente más fuerte, No hay error posible, es un cetáceo lo que tenemos ante nosotros. Y con su permiso, señor -añadió el arponero-, mañana al despuntar el día le diremos dos palabras a nuestro vecino.
-Si es que está de humor para escucharle, señor Land -dije con un tono de escasa convicción.
-Que pueda yo acercarme a cuatro largos de arpón -replicó el canadiense- y verá usted si se siente obligado a escucharme.
-Para acercarse a él -dijo el comandante- supongo que tendré que poner una ballenera a su disposición.
-Claro está.
-Lo que significará poner en juego la vida de mis hombres.
-Y la mía -respondió el arponero, con la mayor simplicidad.
Hacia las dos de la mañana reapareció con no menor intensidad el foco luminoso, a unas cinco millas a barlovento del Abraham Lincoln. A pesar de la distancia y de los ruidos del viento y del mar, se oían claramente los formidables coletazos del animal y hasta su jadeante y poderosa respiración. Se diría que en el momento en que el enorme narval ascendía a la superficie del océano para respirar, el aire se precipitaba en sus pulmones como el vapor en los vastos cilindros de una máquina de dos mil caballos.
«¡Hum!, una ballena con la fuerza de un regimiento de caballería sería ya una señora ballena», pensé.
Permanecimos alertas hasta el alba. Se iniciaron los preparativos de combate. Se dispusieron los aparejos de pesca a lo largo de las bordas. El segundo de a bordo hizo cargar las piezas que lanzan un arpón a una distancia de una milla y las que disparan balas explosivas cuyas heridas son mortales hasta para los más poderosos animales. Ned Land se había limitado a aguzar su arpón, que en sus manos se convertía en un arma terrible.
A las seis comenzó a despuntar el día, y con las primeras luces del alba desapareció el resplandor eléctrico del narval. A las siete era ya de día, pero una bruma matinal muy espesa, impenetrable para los mejores catalejos, limitaba considerablemente el horizonte, ante la cólera y la decepción de todos.
Subí hasta la cofa de mesana. Algunos oficiales estaban ya encaramados en lo alto de los mástiles. De repente, y al igual que en la víspera, se oyó la voz de Ned Land:
-¡La cosa en cuestión por babor, atrás!
Todas las miradas convergieron en la dirección indicada. A una milla y media de la fragata, un largo cuerpo negruzco emergía de las aguas en un metro, aproximadamente. Su cola, violentamente agitada, producía un considerable remolino. Jamás aparato caudal alguno había batido el mar con tal violencia. Un inmenso surco de blanca espuma describía una curva alargada que marcaba el paso del animal.
La fragata se aproximó al cetáceo, y pude observarlo con tranquilidad. Los informes del Shannon y del Helvetia habían exagerado un poco sus dimensiones. Yo estimé su longitud en unos doscientos cincuenta pies tan sólo. En cuanto a su grosor, no era fácil apreciarlo, pero, en suma, el animal me pareció admirablemente proporcionado en sus tres dimensiones.
Mientras observaba aquel ser fenomenal, vi cómo lanzaba dos chorros de agua y de vapor por sus espiráculos hasta una altura de unos cuarenta metros. Eso me reveló su modo de respiración, y me permitió concluir definitivamente que pertenecía a los vertebrados, clase de los mamíferos, subclase de los monodelfos, grupo de los pisciformes, orden de los cetáceos, familia... En este punto no podía pronunciarme todavía. El orden de los cetáceos comprende tres familias: las ballenas, los cachalotes y los delfines, y es en esta última en la que se inscriben los narvales. Cada una de estas familias se divide en varios géneros, cada género en especies y cada especie en variedades. Variedad, especie, género y familia me faltaban aún pero no dudaba yo de que llegaría a completar mi clasificación, con la ayuda del cielo y del comandante Farragut.
La tripulación esperaba impaciente las órdenes de su jefe Tras haber observado atentamente al animal, el comandante llamó al ingeniero, quien se presentó inmediatamente.
-¿Tiene suficiente presión? -le preguntó el comandante.
-Sí, señor -respondió el ingeniero.
-Bien, refuerce entonces la alimentación, y a toda máquina.
Tres hurras acogieron la orden. Había sonado la hora del combate. Unos instantes después, la dos chimeneas de la fragata vomitaban torrentes de humo negro y el puente se movía con la trepidación de las calderas.
Impelido hacia adelante por su potente hélice, el Abraham Lincoln se dirigió frontalmente hacia el animal. Éste le dejó aproximarse, indiferente, hasta medio cable de distancia, tras lo cual se alejó sin prisa, limitándose a mantener su distancia sin tomarse la molestia de sumergirse.
La persecución se prolongó así durante tres cuartos de hora, aproximadamente, sin que la fragata consiguiera ganarle al cetáceo más de dos toesas. Era evidente que con esa marcha la fragata no le alcanzaría nunca.
El comandante Farragut se mesaba con rabia su frondosa perilla.
-¡Ned Land! -gritó.
Acudió a la orden el canadiense.
-¿Me aconseja todavía que eche mis botes al mar?
-No, señor -respondió Ned Land-, pues esa bestia no se dejará atrapar si no quiere.
-¿Qué hacer entonces?
-Forzar las máquinas si es posible. Si usted me lo permite, yo voy a instalarme en los barbiquejos del bauprés y si conseguimos acercarnos a tiro de arpón, lo arponearé.
-De acuerdo, Ned, hágalo -respondió el comandante Farragut-. ¡Ingeniero -gritó-, aumente la presión!
Ned Land se dirigió a su puesto. Se forzaron las máquinas. La hélice comenzó a girar a cuarenta y tres revoluciones por minuto. El vapor se escapaba por las válvulas. Lanzada la corredera, se comprobó que el Abraham Líncoln había alcanzado una velocidad de dieciocho millas y cinco décimas por hora.
Pero el maldito animal corría también a dieciocho millas y cinco décimas por hora.
Durante una hora aún, la fragata se mantuvo a esa velocidad, sin conseguir ganarle una toesa al animal, lo que era particularmente humillante para uno de los más rápidos navíos de la marina norteamericana. Una ira sorda embargó a la tripulación, que injuriaba al monstruo, sin que éste se dignara responder. El comandante Farragut no se retorcía ya la perilla, se la comía.
El ingeniero se vio convocado de nuevo.
-¿Ha llegado usted al máximo de presión? -le preguntó el comandante.
-Sí, señor -respondió el ingeniero.
-¿Y están cargadas las válvulas?
-A seis atmósferas y media.
-Pues cárguelas a diez atmósferas.
Una orden bien norteamericana, ciertamente. No se hubiera llegado más allá en el Mississippi en las competiciones de velocidad a que se entregan los vapores fluviales.
-Conseil -dije a mi buen sirviente, que se hallaba a mi lado-, ¿te das cuenta de que muy probablemente vamos a saltar por los aires?
-Como el señor guste -respondió Conseil.
Pues bien, debo confesar que, en mi excitación, no me importaba correr ese riesgo.
Se cargaron las válvulas, se reforzó la alimentación de carbón y se activó el funcionamiento de los ventiladores sobre el fuego. Aumentó la velocidad del Abraham Lincoln hasta el punto de hacer temblar a los mástiles sobre sus carlingas. Las chimeneas eran demasiado estrechas para dar salida a las espesas columnas de humo. Se echó nuevamente la corredera.
-¿Y bien, timonel? -preguntó el comandante Farragut.
-Diecinueve millas y tres décimas, señor.
-¡Forzad los fuegos!
-El ingeniero obedeció. El manómetro marcó diez atmósferas.
Pero el cetáceo acompasó nuevamente su velocidad a la del barco, a la de diecinueve millas y tres décimas.
¡Qué persecución! No, imposible me es describir la emoción que hacía vibrar todo mi ser.
Ned Land se mantenía en su puesto, preparado para lanzar su arpón.
En varias ocasiones, el animal se dejó aproximar.
-¡Le ganamos terreno! -gritó el canadiense.
Pero en el momento en que se disponía al lanzamiento de su arpón, el cetáceo se alejaba, con una rapidez que no puedo por menos de estimar en unas treinta millas por hora. Y en alguna ocasión se permitió incluso ridiculizar a la fragata, impulsada al máximo de velocidad por sus máquinas, dando alguna que otra vuelta en torno suyo, lo que arrancó un grito de furor de todos nosotros.
A mediodía nos hallábamos, pues, en la misma situación que a las ocho de la mañana.
El comandante Farragut se decidió entonces por el recurso a métodos más directos.
-¡Ah! -exclamó-. Ese animal es más rápido que el Abraham Lincoln. Pues bien, vamos a ver si es más rápido también que nuestros obuses. ¡Contramaestre, artilleros a la batería de proa!
Inmediatamente se procedió a cargar y a apuntar el cañón de proa. Efectuado el primer disparo, el obús pasó a algunos pies por encima del cetáceo, que se mantenía a media milla de distancia. -¡Otro con mejor puntería! gritó el comandante . ¡Quinientos dólares a quien sea capaz de atravesar a esa bestia infernal!
Un viejo artillero de barba canosa me parece estar viéndolo ahora con una expresión fría y tranquila en su semblante se acercó a la pieza, la situó en posición y la apuntó durante largo tiempo. La fuerte detonación fue seguida casi inmediatamente de los hurras de la tripulación. El obús había dado en el blanco, pero no normalmente, pues tras golpear al animal se había deslizado por su superficie redondeada y se había perdido en el mar a unas dos millas.
-¡Ah!, ¡no es posible! -exclamó, rabioso, el viejo artillero-. ¡Ese maldito está blindado con planchas de seis pulgadas!
-¡Maldición! -exclamó el comandante Farragut.
La persecución recomenzó, y el comandante Farragut, cerniéndose sobre mí, me dijo -¡Voy a perseguir a ese animal hasta que estalle mi fragata!
-Sí -respondí-, tiene usted razón.
Podía esperarse que el animal se agotara, que no fuera indiferente a la fatiga como una máquina de vapor. Pero no fue así. Transcurrieron horas y horas sin que diera ninguna señal de fatiga. Hay que decir en honor del Abraham Lincoln que luchó con una infatigable tenacidad. No estimo en menos de quinientos kilómetros la distancia que recorrió nuestro barco durante aquella desventurada jornada del 6 de noviembre, hasta la llegada de la noche que sepultó en sus sombras las agitadas aguas del océano.
En aquel momento creí llegado el fin de nuestra expedición, al pensar que nunca más habríamos de ver al fantástico animal. Pero me equivocaba.
A las diez horas y cincuenta minutos de la noche, reapareció la claridad eléctrica a unas tres millas a barlovento de la fragata, con la misma pureza e intensidad que en la noche anterior. El narval parecía inmóvil. ¿Tal vez, vencido por la fatiga, dormía, entregado a la ondulación de las olas? El comandante Farragut resolvió aprovechar la oportunidad que creyó ver en esa actitud del animal, y dio las órdenes en consecuencia. El Abraham Lincoln se acercó a él despacio, prudentemente, para no sobresaltar a su adversario.
No es raro encontrar en pleno océano a las ballenas sumidas en un profundo sueño, ocasión que es aprovechada con éxito por sus cazadores. Ned Land había arponeado a más de una en tal circunstancia.
El canadiense volvió a instalarse en los barbiquejos del bauprés.
La fragata se acercó silenciosamente, paró sus máquinas a unos dos cables del animal y continuó avanzando por su fuerza de inercia. Todo el mundo a bordo contenía la respiración. El silencio más profundo reinaba sobre el puente. Estábamos ya tan sólo a unos cien pies del foco ardiente, cuyo resplandor aumentaba deslumbrantemente.
Inclinado sobre la batayola de proa veía yo por debajo de mí a Ned Land, quien, asido de una mano al moco del bauprés, blandía con la otra su terrible arpón. Apenas veinte pies le separaban ya del animal inmóvil.
De repente, Ned Land desplegó violentamente el brazo y lanzó el arpón. Oí el choque sonoro del arma, que parecía haber golpeado un cuerpo duro.
La claridad eléctrica se apagó súbitamente. Dos enormes trombas de agua se abatieron sobre el puente de la fragata y corrieron como un torrente de la proa a la popa, derribando a los hombres y rompiendo las trincas del maderamen. Se produjo un choque espantoso y, lanzado por encima de la batayola, sin tiempo para agarrarme, fui precipitado al mar.

