El Abraham Lincoln recorre medio océano Atlántico y Pacífico en busca del misterioso narval que amenaza la seguridad de las rutas transoceánicas, y por fin encuentra algo...
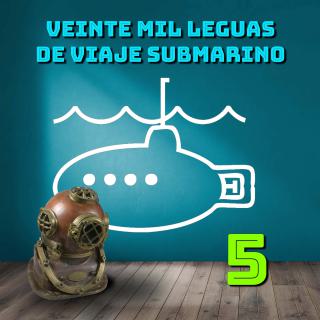
Durante algún tiempo la travesía del Abraham Lincoln no se vio perturbada por ningún incidente. Sin embargo, ocurrió una circunstancia que puso de relieve la extraordinaria habilidad de Ned Land y demostró la confianza que tenía en sí mismo.
El 30 de junio, a la altura de las Malvinas, la fragata comunicó con unos balleneros norteamericanos que nos informaron de que no habían visto al narval. Uno de ellos, el capitán del Monroe, al enterarse de que Ned Land estaba a bordo del Abraham Lincoln, le pidió que los ayudara a cazar una ballena que habían avistado. El comandante Farragut, deseoso de ver a Ned Land en acción, le autorizó a subir a bordo del Monroe. La suerte favoreció de tal modo a nuestro buen canadiense que, en vez de una ballena, cazó a dos de un doble arponazo; a una le atravesó el corazón y a la otra la capturó tras una persecución de varios minutos.
Decididamente, si el monstruo se enfrenta alguna vez al arpón de Ned Land, yo no apostaría por él.
La fragata bordeó la costa sudoeste de América con una rapidez asombrosa. El 3 de julio nos hallábamos en el estrecho de Magallanes, a la altura del cabo de las Vírgenes. El comandante Farragut no quiso adentrarse en ese pasaje sinuoso y maniobró para doblar el cabo de Hornos.
La tripulación le dio la razón unánimemente. Y, en efecto, ¿era probable que pudiéramos encontrar al narval en ese estrecho pasaje? Muchos de los marineros afirmaron que el monstruo no podía atravesarlo «porque era demasiado grande».
El 6 de julio, hacia las tres de la madrugada, el Abraham Lincoln se hallaba a quince millas al sur y dobló ese islote solitario, esa roca perdida en el extremo del continente americano al que los marinos holandeses bautizaron con el nombre de su ciudad natal, el cabo de Hornos. Se puso rumbo al noroeste y al día siguiente la hélice de la fragata batió por fin las aguas del Pacífico.
—¡Ojo avizor! ¡Ojo avizor! —repetían los marineros del Abraham Lincoln.

Y los abrían desmesuradamente. Con los ojos y los catalejos algo deslumbrados, es cierto, ante la perspectiva de los dos mil dólares, no se daban ni un instante de reposo. Día y noche escrutaban la superficie del océano, y los nictálopes, cuya facultad de ver en la oscuridad aumentaba sus posibilidades en un cincuenta por ciento, jugaban con ventaja a la hora de obtener la recompensa.
Yo, poco atraído por el cebo del dinero, no era sin embargo el menos atento a bordo. Reservando tan sólo unos minutos para comer y unas horas al sueño, indiferente al sol o a la lluvia, no abandonaba el puente del barco. Inclinado sobre la borda del castillo o apoyado en la batayola de popa, escrutaba ávidamente la espumosa estela que emblanquecía el mar hasta el horizonte. ¡Cuántas veces compartí la emoción del estado mayor y de la tripulación cuando alguna ballena caprichosa elevaba su negro lomo sobre las olas! El puente de la fragata se poblaba en un instante. Las escotillas vomitaban un torrente de marineros y oficiales. Todos y cada uno de ellos, con el pecho encogido y la mirada febril, contemplaban los movimientos del cetáceo. Yo miraba, miraba hasta agotar mi retina y quedarme ciego, mientras Conseil, siempre flemático, me repetía tranquilamente:
—Si el señor tuviera la bondad de no abrir tanto los ojos, vería mucho mejor.
¡Y tanta emoción en vano! El Abraham Lincoln modificaba su rumbo y corría hacia el animal avistado, simple ballena o cachalote común, que desaparecía rápidamente entre una salva de improperios.
No obstante, el tiempo seguía siendo favorable y el viaje se desarrollaba en las mejores condiciones. Nos hallábamos entonces en la estación austral más desapacible, pues el julio de esa zona corresponde a nuestro enero de Europa. Pero el mar permanecía en calma y se dejaba observar fácilmente en un vasto perímetro.
Ned Land seguía mostrando la más tenaz incredulidad, e incluso fingía no escrutar la superficie del mar cuando no estaba de guardia, al menos cuando no había ninguna ballena a la vista. No obstante, su extraordinario poder de visión hubiera sido de gran utilidad. Pero el tozudo canadiense se pasaba ocho de cada doce horas leyendo o durmiendo en su camarote. Cien veces le reproché su indiferencia.
—¡Bah! —respondió—. Ahí no hay nada, señor Aronnax, y, si hubiera algún animal, ¿qué posibilidades tendríamos de verlo? ¿Acaso no vamos a la aventura? Dicen que han vuelto a ver a esa bestia misteriosa en las mares del norte del Pacífico, y estoy dispuesto a admitirlo, pero han pasado dos meses desde aquello y, a juzgar por el temperamento de su narval, parece que no le gusta permanecer mucho tiempo en los mismos parajes. Está dotado de una prodigiosa facilidad de desplazamiento. Sin embargo, profesor, usted sabe mejor que yo que la naturaleza no hace nada al revés, y no le daría a un animal lento por naturaleza la facultad de moverse rápidamente si no la necesitara. Conque, si la bestia existe, ya estará lejos.
No sabía qué responder a eso. Evidentemente, marchábamos a ciegas. Pero ¿qué otra cosa podíamos hacer? Además, nuestras posibilidades eran muy limitadas. No obstante, nadie dudaba aún del éxito de la expedición, y ni uno solo de los marineros hubiera apostado en contra del narval y de su aparición inminente.
El 20 de julio atravesamos el trópico de Capricornio a 105º de longitud y, el 27 del mismo mes, cruzamos el ecuador en el meridiano ciento diez. Fijada la posición, la fragata puso rumbo directamente al oeste y se adentró en los mares centrales del Pacífico. El comandante Farragut pensaba, con razón, que era preferible navegar en aguas profundas y alejarse de los continentes o islas a los que el animal siempre había parecido no querer acercarse, «probablemente porque allí no tenía agua suficiente», según el contramaestre. Así, la fragata pasó frente a las islas Potomú, Marquesas y Sandwich, atravesó el trópico de Cáncer a 132º de longitud y se dirigió a los mares de China.
¡Por fin nos hallábamos en el escenario de las últimas piruetas del monstruo! A decir verdad, estábamos en un sinvivir. Los corazones palpitaban terriblemente y se gestaban incurables aneurismas futuros. La tripulación al completo sufría una sobreexcitación nerviosa que yo no sabría describir. No comíamos ni bebíamos. Veinte veces al día, un error de apreciación o la ilusión óptica de algún marinero encaramado a lo alto de un mástil causaban enormes sobresaltos, y estas emociones, veinte veces repetidas, nos mantenían en un estado de excitación demasiado violento para no provocar una reacción inminente.
Y en efecto, la reacción no tardó en producirse. Durante tres meses, tres meses en los que cada día era un siglo, el Abraham Lincoln surcó los mares septentrionales del Pacífico, persiguiendo las ballenas que avistaba, apartándose bruscamente de la ruta, virando súbitamente a un lado u otro, parando de golpe, acelerando o cambiando de dirección una y otra vez, a riesgo de desnivelar sus máquinas, y no dejó puerto sin explorar desde las costas del Japón a las de América. ¡Nada! ¡Sólo la inmensidad de las olas desiertas! ¡Nada que se pareciera a un narval gigantesco ni a un islote submarino ni a los restos de un naufragio ni a un escollo huidizo, ni a cualquier cosa sobrenatural!
Entonces se produjo la reacción. El desánimo se apoderó en primer lugar de los espíritus y abrió una vía a la incredulidad. Una nueva sensación cundió a bordo, compuesta por tres décimas partes de vergüenza y siete décimas partes de furia. Éramos «estúpidos» por habernos dejado arrastrar por una quimera, pero sobre todo estábamos furiosos. Las montañas de argumentos acumulados durante un año se desplomaron de golpe, y cada uno de nosotros no pensaba más que en recuperarse, durante las horas de sueño o de comida, del tiempo que tan estúpidamente había sacrificado.

Con la ligereza natural del espíritu humano, se pasó de un extremo al otro. Los más fervientes partidarios de la expedición se convirtieron indefectiblemente en sus más ardientes detractores. La reacción subió desde el fondo del barco y la sala de calderas hasta el puesto de oficiales y, ciertamente, de no ser por una obstinación muy particular del comandante Farragut, la fragata habría puesto definitivamente rumbo al sur.
Pero esa búsqueda infructuosa no podía prolongarse durante mucho tiempo. El Abraham Lincoln no tenía nada que reprocharse, pues había hecho todo lo posible por lograr su objetivo. Jamás la tripulación de un buque de la marina americana se mostró tan paciente y afanosa, y nadie podía achacarle el fracaso. No quedaba otra que volver.
Así se le hizo saber al comandante, que se mantuvo firme. Los marineros no disimularon su descontento y el servicio se resintió. No quiero decir que hubiera un motín a bordo, pero tras un periodo razonable de obstinación, el comandante Farragut, como hiciera Colón, pidió tres días de margen. Si en el plazo de tres días el monstruo no había aparecido, el timonel daría tres vueltas de timón y el Abraham Lincoln pondría rumbo a los mares europeos.
Esa promesa se hizo el 2 de noviembre y tuvo como primer resultado el de reanimar a la desfallecida tripulación. Se escrutó el océano con atención renovada. Todos querían echarle ese último vistazo en el que se resumen todos los recuerdos. Los catalejos funcionaban con una actividad febril. Era un desafío supremo lanzado al gigantesco narval, que razonablemente no podía negarse a «comparecer».
Transcurrieron dos días. El Abraham Lincoln se mantenía a baja velocidad. Se emplearon mil medios para despertar la atención o estimular la apatía del animal, en caso de que estuviese en aquellos parajes. Se pusieron enormes trozos de tocino a la rastra, para gran satisfacción de los tiburones, tengo que decirlo. Las barcas rodearon al Abraham Lincoln en todas direcciones mientras éste permanecía en reposo, y no dejaron ni un punto del mar sin explorar. Pero llegó la noche del 4 de noviembre sin que se hubiera desvelado el misterio submarino.
A mediodía del día siguiente, 5 de noviembre, expiraba el plazo de rigor. Tras fijar la posición, el comandante Farragut, fiel a su promesa, debía poner rumbo al sudeste y abandonar definitivamente las regiones septentrionales del Pacífico.
La fragata se hallaba entonces a 31º 15´ de latitud norte y 136º 42´de longitud este. Las costas de Japón quedaban a menos de doscientos millas a sotavento. Acababan de dar las ocho y estaba anocheciendo. Grandes nubes ocultaban el disco lunar, entonces en cuarto creciente. El mar ondulaba apaciblemente bajo el estrave de la fragata.
Yo estaba en la proa, apoyado en la batayola de estribor. A mi lado, Conseil miraba al frente. La tripulación, subida a los obenques, oteaba el horizonte que se encogía y se iba oscureciendo poco a poco. Los oficiales, armados con sus catalejos nocturnos, escudriñaban la oscuridad creciente. A veces el sombrío océano brillaba por efecto de un rayo lanzado por la luna entre dos nubes. Luego, todo rastro de luz se desvanecía en las tinieblas.
Observando a Conseil, vi al buen muchacho un tanto influido por el ambiente general, o al menos eso me pareció. Quizá, por primera vez, sus nervios vibraban movidos por la curiosidad.
—Ánimo, Conseil —le dije—. Esta es la última oportunidad de embolsarnos dos mil dólares.
—Permítame el señor que le diga —respondió Conseil— que yo nunca he pensado en la prima. El gobierno de la Unión podía prometer cien mil dólares, que no los perdería.
—Tienes razón, Conseil. Después de todo, es una empresa absurda en la que nos hemos embarcado demasiado a la ligera. ¡Cuánto tiempo perdido, cuántas emociones inútiles! ¡Hace seis meses que estaríamos de vuelta en Francia…!
—¡En el pequeño apartamento del señor! —respondió Conseil—. ¡En el museo del señor! ¡Y yo ya habría clasificado los fósiles del señor y el babirusa estaría en su jaula del Jardín de las Plantas y atraería a todos los curiosos de la capital!
—Tú lo has dicho, y eso sin contar con que se burlarán de nosotros.
—Efectivamente —respondió tranquilamente Conseil—, creo que se burlarán del señor. ¿Hace falta decir…?
—Sí, Conseil.
—Pues eso, que el señor tendrá lo que se merece.
—¿De veras?
—Cuando se tiene el honor de ser un sabio como el señor, uno no se expone…
Conseil no pudo terminar su cumplido. En el silencio general, se acababa de oír una voz. Era la de Ned Land, que gritaba:
—¡Ohé! ¡La cosa en cuestión, a sotavento, al través!


